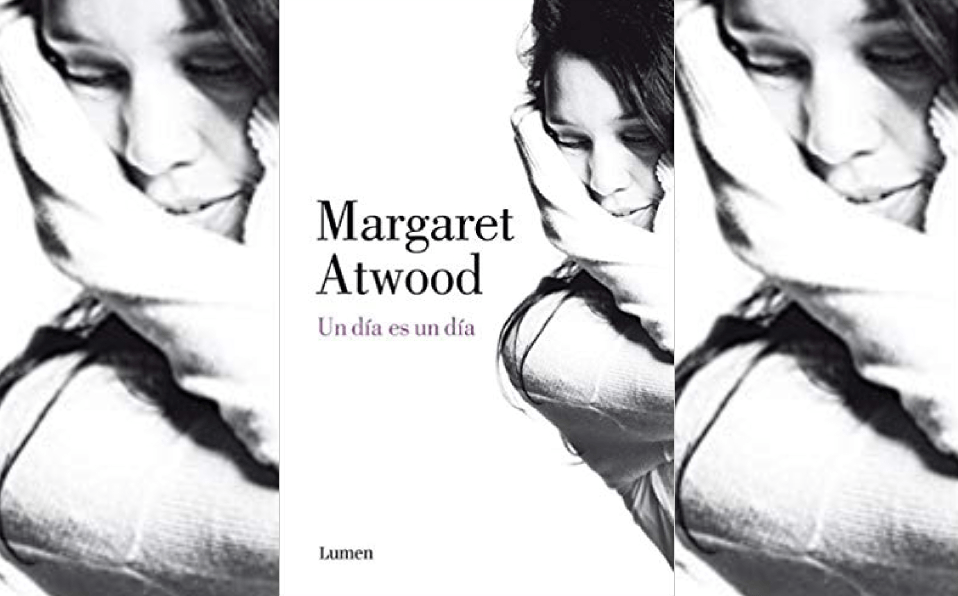Su nombre y su trayectoria como autora tienen la solvencia suficiente como para ganarse el respeto de miles de lectores. Qué duda cabe que en los últimos tiempos ha colaborado mucho en su proyección su ficción El cuento de la criada, con la que ha alcanzado una popularidad a nivel global impensada hasta para la propia escritora.
Nacida en la capital canadiense (Ottawa, 1939), comenzó con pequeños escritos su andadura como autora a la precoz edad de 16 años. Luego completó su formación en instituciones como la Universidad Victoria de Toronto y, más tarde, en la renombrada universidad estadounidense de Harvard.
Su extenso hacer dentro del ámbito literario no ha dejado género por abarcar: poesía, cuento, novela, ensayo, textos por los que ha obtenido reconocimientos y premios como el prestigioso Booker; más allá de que su nombre se viene anunciando en los últimos años en las posiciones de partida para la obtención del Nobel de literatura. Además, de ser premiada hasta en dieciocho oportunidades con el título Honoris Causa por distintas casas de estudios de todo el mundo.
Desde hace décadas da una parte importante de su tiempo para volcarse en la enseñanza en distintas casas de estudio. Centros como la Universidad de Nueva York, la Universidad George William de Montreal, o la Universidad de la Columbia Británica canadiense.
Mujer de férreas convicciones personales se considera a sí misma como una escritora feminista que se ha involucrado en distintas causas por los derechos humanos, a punto que en momento alguno ha dudado en dirigirse a los dirigentes mundiales de para pedirles una reflexión en temas cruciales, en particular del por momentos convulso continente americano. Como lo hizo con la vicepresidenta Gabriela Michetti de la Argentina en las circunstancias que se debatía en las cámaras el Congreso la crucial ley del aborto.
El pasaje a continuación pertenece al relato breve Momentos significativos de la vida de mi madre, incluido en su colección Un día es un día; relatos en los que explora las actitudes de distintas mujeres a lo largo de sus etapas vitales en la infancia, la madurez y la vejez:
“Hay ciertas historias que mi madre no relata en presencia de hombres: nunca a la hora de cenar, nunca en las fiestas. Solo las cuenta a mujeres, por lo común en la cocina, cuando ellas o nosotras estamos ayudando a guisar o a pelar guisantes, cortando las puntas de las judías o despinochando mazorcas de maíz. Las cuenta en voz baja, sin gesticular y sin acompañamiento de efectos sonoros. Son historias de traiciones amorosas, embarazos no deseados, enfermedades espantosas, infidelidades matrimoniales, crisis nerviosas, trágicos suicidios, agonías atrozmente prolongadas. No abundan en detalles ni se adornan con incidentes: son austeras y concisas. Las mujeres, que mueven las manos entre los platos sucios o los restos de verduras, asienten con solemnidad.
Algunas de estas historias -se da por entendido- no deben llegar a oídos de mi padre, porque le disgustarían. Es bien sabido que las mujeres se las arreglan mejor que los hombres con esta clase de temas. A los hombres es mejor no contarles nada que consideren demasiado doloroso; las profundidades secretas de la naturaleza humana, ciertos sórdidos aspectos físicos, podrían trastornarlos o hacerles daño. Por ejemplo, a menudo los hombres se desmayan al ver su propia sangre, a lo que no están acostumbrados. Por esta razón nunca has de ponerte detrás de un hombre en la cola para donar sangre a la Cruz Roja. Por algún misterioso motivo, los hombres encuentran la vida más difícil que las mujeres. (Mi madre así lo cree, pese a los cuerpos femeninos apresados, enfermos, desaparecidos o abandonados que pueblan sus historias). Se debe permitir a los hombres en su patio de recreo favorito, tan alegremente como puedan, sin molestarles; de lo contrario, se ponen de mal humor y no cenan. Hay muchas cosas que los hombres no están preparados para comprender, de modo que no tiene sentido esperar que las comprendan. No todo el mundo comparte este parecer acerca de los hombres; no obstante, tiene su utilidad.
<Ella arrancó todos los arbustos que rodeaban la casa -dice mi madre. Está contando la historia de un matrimonio destrozado: un asunto muy serio. Mi madre abre los ojos de par en par. Las demás mujeres se inclinan hacia delante-. Lo único que le dejó a él fueron las cortinas de la ducha>, añade. Hay un suspiro colectivo, una exhalación de aliento contenido. Mi padre entra en la cocina y pregunta cuándo estará preparado el té, las mujeres cierran filas y vuelven hacia él sus rostros sonrientes, engañosamente inexpresivos. Al poco, mi madre sale de la cocina con la tetera, que deposita en la mesa en el sitio de siempre.
<Recuerdo la vez que estuvimos a punto de morir>, dice mi madre. Muchas de sus historias empiezan así. Cuando está de determinado humor, da a entender que solo una serie de coincidencias asombrosas y golpes de suerte nos han permitido conservar la vida; de lo contrario, la familia entera, de uno en uno o todos juntos, estaría tiesa como un palo. Estas historias, además de hacernos secretar adrenalina, sirven para reforzar nuestro sentimiento de gratitud. Está aquella vez en que, navegando en canoa, entre la niebla, estuvimos apunto de precipitarnos por una catarata; la vez en que casi quedamos atrapados en un incendio forestal; la vez en que mi padre casi perece aplastado, ante los ojos de mi madre, por una parhilera que estaba colocando; la vez en que a mi hermano casi lo fulmina un rayo, que cayó tan cerca de él que lo tiró al suelo. <Lo oímos chisporrotear>, dice mi madre.
Esta es la historia del carro de heno: <Tu madre conducía -dice mi madre- a la velocidad acostumbrada. -Todos interpretamos demasiado rápido-. Los niños ibais en la parte de atrás.> Recuerdo aquel día, la edad que tenía yo, la edad que tenía mi hermano. Éramos lo bastante mayores para que nos pareciera divertido irritar a mi padre cantando canciones populares que no le gustaban, como <Mockingbird Hill>; o bien imitábamos el sonido de la gaita tapándonos la nariz y canturreando al tiempo que nos golpeábamos la nuez de Adán con el canto de la otra mano. Cuando nos poníamos muy pesados mi padre decía: <Cerrad el pico>. No éramos aún lo bastante mayores para saber que su enfado podía ser auténtico; pensábamos que formaba parte del juego.
<Bajábamos por la colina empinada -prosigue mi madre-, cuando vemos que un carro de heno se atraviesa en la carretera. Vuestro padre frenó, perro no ocurrió nada. ¡Los frenos no funcionaban! Pensé que había llegado nuestra hora.> Por suerte el carro prosiguió su camino y pasamos rozándolo. <Yo tenía el corazón en la garganta>, dice mi madre.
Hasta pasado un tiempo no me enteré de lo que había sucedido. Yo estaba en el asiento de atrás, imitando el sonido de la gaita, abstraída. El paisaje era el habitual de los viajes en coche: las nucas de mis padres por encima de los respaldos de los asientos delanteros. Mi padre llevaba el sombrero puesto, el que utilizaba para impedir que las cosas que caían de los árboles se le enredaran en el pelo. La mano de mi madre estaba posada plácidamente sobre su cuello…”